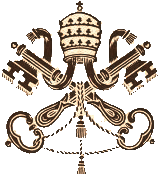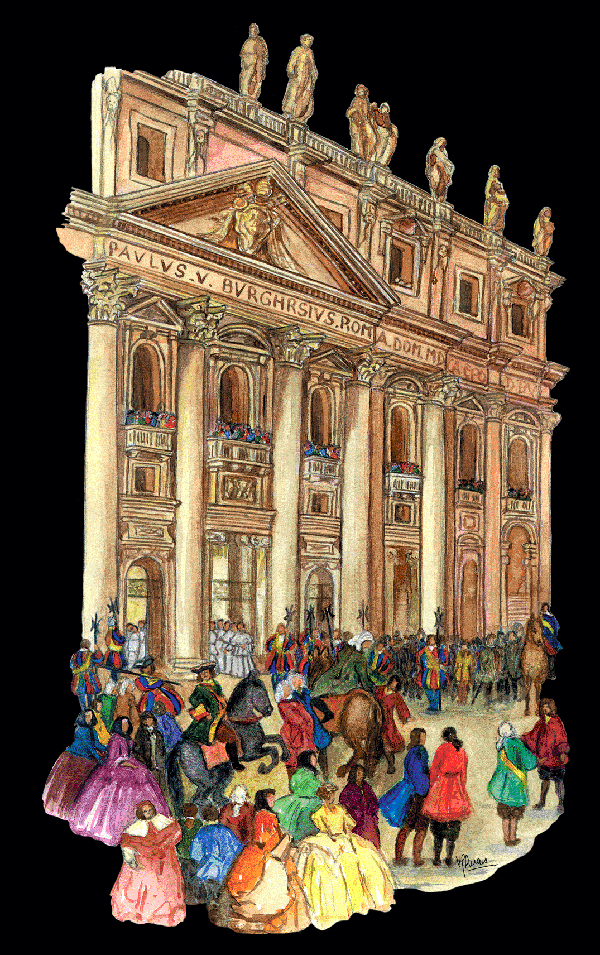
Al morir Jesús, Jerusalén era ya una ciudad políglota. La población hablaba hebreo y arameo; los funcionarios administrativos del Imperio romano hablaban latín, a los que se sumaba gran cantidad de judíos helenizados durante la diáspora, que hablaban griego y Koiné, una modalidad del griego de uso común en todo el imperio romano, la lengua en la que se difundieron los Evangelios antes de la traducción latina.
Durante las peregrinaciones a Jerusalén, estos judíos helenizados de la diáspora -desde generaciones radicados en el exterior- animados por las predicaciones de Saulo de Tarso entraron en contacto con los primeros cristianos. Muchos de estos judíos (de lengua y cultura griega) se instalaron en Jerusalén, convirtiéndose al cristianismo.
Nace de tal manera la fracción judeocristiana helenista, que convive junto a la ya existente fracción judeocristiana hebrea, llamada jerosolimitana; de Jerusalén. Esta comunidad -fiel a la ley de Moisés- constituyó el centro principal del cristianismo primitivo en Jerusalén, a ella pertenecían los Doce Apóstoles y miembros descendientes de la familia de Jesús.
Entre ambas fracciones; judeocristiana hebrea -tradicionalista- y la judeocristiana helenista, de carácter abiertamente cosmopolita, fueron inevitables las tensiones.
El predominio de la fracción hebrea cesó con la destrucción de Jerusalén y del Templo en la guerra de 66-70. A partir de entonces fueron ganando terreno los judeohelenistas, que terminaron por aislar el cristianismo de su tronco judaico.
Con sus ideas «liberales», los helenistas sulfuraban los ánimos de las autoridades judías, quienes decidieron lanzar una persecución contra ellos. El helenista Esteban (Stéphanos) fue el primer mártir entre los promotores del cristianismo; asesinado a pedradas (Hch 7, 59 y 60). La lapidación era una de las maneras judías de ejecución.
Una violenta persecución se desató en Jerusalén; todos se dispersaron por la región. Los Apóstoles permanecieron en Jerusalén, no tenían nada que temer; eran cristianos hebreos, fieles a la Torá y al Templo.
Los cristianos helenistas, en cambio, para ponerse a salvo debieron huir, primero a Judea y Samaria (actual Cisjordania), y luego a Antioquía de Siria; entonces tercera ciudad del Imperio Romano -por importancia- después de Roma y Alejandría de Egipto.
Como se lee en los Hechos 11,26: «... fue en Antioquía, donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos».
En Antioquía, los cristianos helenistas decidieron trasladarse directamente a Roma.
Pero también en la capital imperial encontraron una fuerte oposición de parte de los judeocristianos hebreos ya emigrados a Roma.
En el imperio romano coexistían varias comunidades religiosas que, además de venerar sus divinidades, aceptaban la obligación de rendir sacrificio al emperador. Los cristianos eran los únicos que no aceptaban el culto imperial, y aún bajo pena de muerte confesaban su propia fe para rendir testimonio de la bárbara crucifixión de Jesús. De aquí nace el término de origen griego μάρτυς -martyr- que significa testigo; quien rinde testimonio.
Los miembros de la comunidad cristiana de Roma comienzan a honorar las tumbas de Pedro y Pablo a partir de los años 70; las peregrinaciones se acentúan con la cantidad incesante de mártires de las persecuciones anticristianas.
Muchos de aquellos peregrinos y romanos que arriesgaban duras penas al rendir homenaje ante tumbas, trofeos y memorias, habían conocido personalmente a aquellos mártires; fueron amigos, parientes o vecinos de barrio. Para ellos no eran mártires anónimos de un remoto pasado, ni rendían pálido homenaje ante cenotafios con alguna que otra reliquia legendaria y dudable. Allí estaban -y aún están- los restos de quienes no mataron a nadie, pero murieron por no renegar a sus más profundas convicciones espirituales, que eran también las de su comunidad.
Con el Edicto de Milán (año 313) comenzaron las peregrinaciones masivas, aún antes de la consagración de las grandes basílicas cristianas de Roma; San Juan en Laterano, San Pedro en Vaticano y San Pablo extramuros.
Muchos siglos antes de la institución del Año Santo (1300) en los alrededores de la basílica romana erigida sobre la tumba de Pedro, se construyeron las primeras scholæ peregrinorum; verdaderos antepasados muy lejanos de los hoteles de turismo.
Roma cristiana no es sólo una aglomeración de turistas, peregrinos, sacerdotes, laicos y burgueses que pasean entre magníficos palacios, admirables iglesias y restos milenarios… en esta ciudad se conservan las más profundas y auténticas raíces del cristianismo occidental; heroico opositor al mayor imperio de la Historia, contemporáneo a sus orígenes.
Los autores presentan aquí un rico y amplio panorama de argumentos relacionados -historia, política, cultura y arte- destinado a todo lector, sea ya peregrino, turista, creyente o ateo.
Marcelo Yrurtia
Martine Ruais